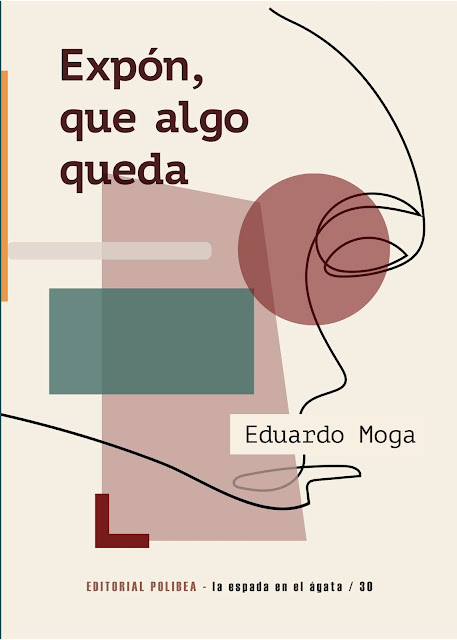Epéntesis (Del lat. epenthĕsis, y este del gr. ἐπένθεσις, intercalación): 1. f. Fon. Figura de dicción que consiste en añadir algún sonido dentro de un vocablo; p. ej., en corónica por crónica y en tendré por tenré.
jueves, 25 de febrero de 2021
Gambito de dama y las cosas del ajedrez
domingo, 21 de febrero de 2021
Elogio de la teta
Nayagua, publicada por la Fundación Centro de Poesía José Hierro, de Getafe, es una de las mejores revistas poéticas de España. En una primera etapa, publicaba en papel, pero, como en tantos otros casos, las exigencias de la economía y las posibilidades abiertas por la tecnología la han vuelto exclusivamente digital. La factura sigue siendo excelente, pero reconozco que añoro aquellas revistas gordezuelas —Nayagua siempre ha sido una publicación hospitalaria y crecedera—, que podían olerse y tocarse, disfrutarse también sensorialmente, y con las que engolfarse en una butaca o, mejor, un sofá, en las que publiqué algunos poemas y reseñas. Acaba de aparecer el número 32 de su segunda época, en febrero de 2021, segundo año fatídico. Como señala en el editorial Julieta Valero, la directora técnica de la Fundación, la revista no pudo ver la luz en 2020, primer año fatídico, por razones obvias, pero aparece ahora "con multiplicada proteína". Muy multiplicada, sin duda, porque la nómina de colaboradores —entre los que figuran muy buenos amigos (y también algún enemigo)— es amplia y de calidad, y sus aportaciones recorren todo el arco estilístico y temático de la poesía española actual. Mi contribución al número es plural: aporto tres poemas: "El fin del mundo se acerca", perteneciente al libro inédito Todo queda en nada; y dos elogios: de la teta y de la otra teta, del libro asimismo inédito Elogios. También publico una reseña de Hasta que nada quede, la poesía completa de José Antonio Martínez Muñoz, uno de esos buenos poetas cuya bondad, me parece, ha camuflado injustamente la vida en la periferia.
Reproduzco aquí "Elogio de la teta":
martes, 16 de febrero de 2021
Expón, que algo queda
Acaba de aparecer Expón, que algo queda, en la editorial Polibea. El libro es una recopilación de las entradas de este blog y del anterior, Corónicas de Ingalaterra, sobre las exposiciones que he visitado en estos últimos años. Son, principalmente, de arte, pero no solo: también las hay de historia, literatura y etnografía. La más antigua data del 7 de octubre de 2013 —o tempora, o mores; ciertamente, tempus fugit; por eso ¡carpe diem!—: la publiqué al poco de llegar a Londres. Aquel día visitamos una muestra de criselefantinas, unas curiosas estatuas de oro y marfil, hechas con una técnica de la Grecia antigua, expuesta en el hotel Savoy, uno de los más linajudos de la capital británica, y el único sitio del Reino Unido donde, para llegar en coche, se puede circular por la derecha. La última es relativamente reciente, del 20 de junio de 2020, aunque, tal como están las cosas, de cualquier cosa parece que haya pasado un millón de años. Hice una buena parte de estas visitas en Londres, donde la actividad cultural es diaria e inagotable, a lo largo de los dos años y medio que viví en la ciudad. Otras se organizaron en Extremadura y Barcelona, mis siguientes lugares de residencia tras la experiencia inglesa; y también en Madrid, a donde el AVE desde Barcelona permite hace subeybajas antes solo factibles en avión (y mucho más baratos). Visitar exposiciones es una de las actividades más entretenidas que conozco: permite ver, por la ventana de lo que allí se recoge, un pedazo del mundo al que de otro modo no accederíamos. Una exposición es como una maqueta: la representación a escala de una enormidad: una época, una cultura, un estilo, una vida, una revolución. Lo que más me gusta de las exposiciones no es lo que me enseñan sobre lo expuesto, con ser mucho, sino lo que me enseñan sobre mí: cómo desafían lo que creía saber y cómo cuestionan los mecanismos psicológicos que me habían llevado a creer que lo sabía. Lo cual significa, casi siempre, impugnar, y con suerte destruir, los prejuicios que uno albergaba, o comprender de qué modo hemos construido nuestro conocimiento, o nuestra ignorancia, a partir de nuestras propias carencias y debilidades. El libro ve la luz en la colección "La espada en el ágata" de la editorial Polibea, dirigida por un editor noble y tenaz: Juan José Martín Ramos. En esa colección han visto la luz títulos de autores admirados y queridos, como José Ángel Cilleruelo, Agustín Calvo Galán, Jesús Aguado, Javier Lostalé y Jorge Rodríguez Padrón, y yo celebro compartir su compañía.
El libro cuenta con un generoso prólogo del poeta Jesús Aguado, que se puede leer en este enlace: Expón, que algo queda
Y este es el índice del volumen:
El surrealismo, un arte prácticoLa interminable saga de los Brueghel
Benito Pérez Galdós. La verdad humana
Antonio y Manuel Machado en el Instituto Cervantes
Picasso: un escritor que pinta
Las enseñanzas de L. S. Lowry
Sorolla, maestro español de la luz, en Londres
Jaume Plensa: Una exposicion en el MACBA
Lee Miller y el surrealismo en Gran Bretaña
Los dadaístas rusos
Auschwitz
La mirada poética de Juan Ricardo Montaña
El 1-O y una exposición en Badajoz
Caravaggio y sus secuaces
Los celtas
Los retratos de Goya
Los indígenas australianos
El cuerpo de los griegos
El exilio en el Instituto Cervantes
Los hijos de Rubens
Las galerías del Serpentine y un restaurante japonés
Los chinos
El mundo perdido de John Constable
Bretaña hace un millón de años
Momias
Los recortes de Matisse
Una de vikingos
Dulwich y Whistler
Turner
Art déco en el Savoy
miércoles, 10 de febrero de 2021
Una viuda muy poco desconsolada
Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, publicado en 1966, es un clásico tan clásico que hasta se hizo lectura obligatoria —no sé si todavía lo es— en los colegios españoles. Aunque no estoy seguro de que el tortuoso monólogo de la antipática Carmen, dirigido a su difunto marido, de cuerpo presente, constituya una lectura placentera para los adolescentes. El discurso de la viuda, muy poco desconsolada, parece un monólogo interior, pero no lo es: está, todavía, demasiado articulado como para discurrir libremente, con la fuerza ecoica y la iluminadora imprevisibilidad de los verdaderos flujos de conciencia. Ese discurso pinta dos cuadros: el de la España del medio siglo, tras una Guerra Civil sañuda, recorrida por la grisura y la sordidez —Vázquez Montalbán acostumbraba a decir que en aquella España a todo el mundo parecían olerle los pies—, donde la autoridad no se discute, y cada uno pasa la vida en la clase que le ha tocado en la lotería del nacimiento, y no hay que excederse con la caridad debida, no sea que se convierta en exigencia, y los guardias aporrean a quien les parece, y los trabajos se consiguen por cuñadismo o adulando a los de arriba; y el de Carmen Sotillo, ejemplo de mujer de su casa, católica, tradicional, pequeñoburguesa que aspira a ser burguesa, irreparablemente ofendida porque su marido, Mario, no quisiera o no supiera hacerle el amor la noche de bodas («fue por timidez», se justificó el varón) y agobiantemente anhelosa de un Seiscientos. No tener un Seiscientos es la recriminación estelar que Carmen le hace a Mario, escritor meditabundo y falto de ambición, de las muchas que jalonan su perorata, y el mejor símbolo del fracaso de su matrimonio. Esa misma Carmen que no deja de hacerle reproches a su cónyuge, le confiesa, al final, que se ha liado —aunque sin pasar a mayores: solo algún achuchón y un beso con lengua— con Paco, que lleva veinticinco años soñando con sus pechos —esa poitrine algo más abultada de lo aconsejable, como reconoce la propia Carmen, y por la que todo el mundo parece babear en la novela, menos Mario— y que la seduce, en una sola tarde, recogiéndola de la parada del autobús, donde espera proletariamente, y llevándola de paseo —al huerto, stricto sensu— a bordo de un Tiburón, un cochazo al que el Seiscientos no le llega ni a la altura del guardabarros, con diestra conducción y verbo cautivador, y envuelto en un aroma irresistible de tabaco rubio y colonia de fricción.
Cinco horas con Mario es un prodigio oral. El alegato de la viuda arraiga en un castellano enterizo, que se desenvuelve con naturalidad asombrosa. Delibes consigue que Carmen, siendo un arquetipo, sea también una mujer de carne y hueso, que habla como lo hacían las de su clase y su tiempo en aquella Castilla antañona, infectada de nacionalcatolicismo. En el idiolecto, persuasivo, verosímil, del personaje se mezclan —porque así era el habla cotidiana— los giros populares, las frases hechas, las repeticiones y muletillas, que confieren un sombrío espesor al parlamento, y los excursos y caracoleos propios de un lenguaje informal, en el que se ventilan asuntos domésticos y menudencias sociales. Y todo pespunteado por un desorden característicamente delibesiano de los pronombres personales de tercera persona, donde el laísmo, el leísmo y hasta el loísmo bailan una jota que a veces, para quienes no los practicamos, puede resultar irritante.
[Este artículo se publicó en el dossier de homenaje a Miguel Delibes de El Norte de Castilla, el 12 de diciembre de 2020]
sábado, 6 de febrero de 2021
El insólito placer de asistir a la presentación de un libro
lunes, 1 de febrero de 2021
500 muertos
La peste que nos azota ha causado, según las últimas estadísticas, más de 2.200.000 muertos en todo el mundo y casi 60.000 en España, aunque es muy probable que la cifra real, en el mundo y en nuestro país, sea superior, porque el cómputo de los fallecidos no ha sido fiable ni homogéneo desde el principio. Todos los días aparecen en los medios de comunicación los números macabros de la enfermedad. Lo hacen con una regularidad escalofriante, que ha acabado por anestesiarnos: los locutores de los noticiarios refieren, con la misma asepsia con la que dan cuenta de que el Alcoyano ha eliminado al Real Madrid de la Copa (de hecho, probablemente le dediquen más atención y entusiasmo a la victoria del Alcoyano), que hoy han fallecido en España 400 o 500 personas (y en el peor momento de la primera ola de la pandemia, cuando estábamos confinados, 800 o 900), y en los periódicos se publican, casi cada jornada, gráficos que dibujan la curva terrible de los cadáveres. Lo mismo sucede en los demás países: en los Estados Unidos, sucumben tres o cuatro mil personas al día; en Brasil, más de mil; en México, otros tantos; también en el Reino Unido. Y me asombra que todos aceptemos esos centenares, o miles, de muertes con insensible naturalidad. ¿500 muertos en un solo día? Es como si cada día se estrellara un Boeing 747, cada seis volvieran a reventarse las Torres Gemelas, o cada dos se borrara del mapa un pueblo como Hoyos. Un muerto es un ser que desaparece, pero también una familia que llora, unos amigos que sufren y una comunidad que pierde a un depositario de valores y saberes. Con ese muerto mueren también esperanzas y alegrías, mueren las experiencias del pasado y las ilusiones del futuro, muere un compañero y, a menudo, un sostén. Tras una muerte en estas circunstancias, hay el esfuerzo brutal, y a la postre inútil, de mucha gente que ha hecho cuanto ha podido por evitarla y el angustioso deseo de mucha otra, asimismo frustrado, de que no se produjera. Cualquiera que haya visitado un hospital en plena actividad sabe del dolor y las miserias que se viven allí: el dolor y las miserias de los cuerpos derrotados, de los cuerpos sufrientes. En los hospitales se contiene el mundo que no queremos ver: el del abatimiento y la fragilidad, el de la vejez y la soledad, el de la impotencia y, sí, la muerte. En los hospitales (y en los manicomios, y en los orfanatos, y en las residencias de ancianos) encerramos cuanto disiente del modelo de felicidad que hemos fabricado: la imagen limpia, alegre, independiente, de personas dueñas de su ser y su destino, que obran con diligencia en el mundo, que ganan dinero y se divierten, que son espabiladas y viajan y procrean y respetan las normas. En los hospitales está cuanto se opone a esta burbuja, aunque luchemos cada día por olvidarlo (y la lucha es tan acérrima desde que nacemos que olvidamos que la sostenemos): la endeblez de nuestro organismo, vulnerable y perecedero; la inutilidad del dinero, que puede muy poco contra la fatalidad y el derrumbe; y las amenazas constantes a las que están sometidas las construcciones sociales con las que intentamos paliar los desastres que nos acosan y extender una red de seguridad que detenga la caída. Salvo para los fabricantes de ataúdes, 500 muertos al día es una tragedia por la que deberíamos estar gritando de rabia en las esquinas. 500 muertos al día es un fracaso descomunal que debería sacudir nuestras vidas hasta los cimientos. Nadie debería permanecer indiferente a la enormidad que son 500 muertos al día. O 400. O 100. O uno. Perder la vida es perder lo único que tenemos; perder la vida es perder todo lo que tenemos. Cesa el placer; cesa la gloria del cuerpo, que convive con su flaqueza; cesan el amor y la amistad; cesan los días y las noches, la literatura y la música, los paseos y el vino; cesan los recuerdos y el pensamiento; cesa la conciencia, eso ínfimo que somos, pero enorme para nosotros, el yo: se desvanece en la nada; todo cesa. Unamuno decía que no le daba la gana morirse. Y esa es la actitud que deberíamos tener todos. La muerte es un escándalo, una catástrofe, una perrería indecible, una indecencia. Y 500, un holocausto existencial. Esos 500 cadáveres al día que nos acosan, y en los que apenas reparamos ya, deberían golpearnos hasta la raíz y llevarnos a una protesta radical y a una acción absoluta. No deberíamos contemporizar con nada que conduzca, facilite o no combata con la suficiente fuerza esa realidad espantosa, que nos afecta a todos, aunque no seamos nosotros los muertos (todavía). No deberíamos transigir con los negacionistas, los antivacunas, los pícaros o los frívolamente incompetentes. No deberíamos, simplemente, aguantar o ir tirando, con la esperanza de que todo pase cuando Dios quiera: hay que pelear a cada minuto contra esta matanza diaria; hay que pelear por la vida, que es nuestro único, nuestro último consuelo.